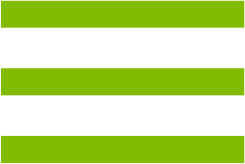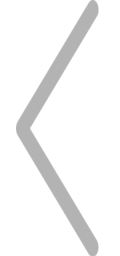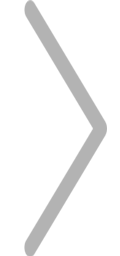Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, Ciudadano Cada diciembre la tierra parece cubrirse con un rumor constante: pasos que se apresuran, voces que negocian, luces que parpadean como si temieran apagarse. En esa especie de vorágine, la Navidad se ha vuelto un escenario donde la prisa impone su ley que mucho tiene que ver con mercado y mercaderes. Y, sin embargo, detrás de ese telón ruidoso aguarda un silencio que no es vacío, sino umbral. Un silencio que, como diría Heráclito, nos recuerda que todo fluye -también nosotros- y que en medio del cambio constante se abre siempre la posibilidad de un recomienzo.
Ese silencio no llega con estrépito, y valga este juego de palabras; se desliza. Puede sorprendernos al mirar por la ventana una mañana fría, cuando el aire parece sostener el mundo con un solo hilo. O al quedarnos solos después de una conversación animada, percibiendo de golpe el latido propio, tan antiguo como nuevo. Es un silencio que no exige nada: solo presencia y conciencia de aquel. Confucio -otro que se dio cuenta que todo muta virtuosamente- habría dicho que allí empieza la verdadera sabiduría, en el sencillo acto de enderezar el ánimo y habitar el instante.
La época invita precisamente a eso. A detener la marcha, aunque no sea más que unos minutos al día. A sentarse, respirar y dejar que el pensamiento se aquiete, como un lago después del viento. A contemplar el temblor de una llama, el dibujo de las montañas lejanas, el rostro de quienes amamos. La reflexión no es entonces un esfuerzo solemne lleno de esmero, sino una forma de descanso: una caída suave hacia uno mismo.
Nuestros tiempos, tensos y estridentes, podrían hacernos creer que el recogimiento es un lujo. Pero el renacer -ese milagro que cada cultura celebra a su manera- no se aferra a lo extraordinario. Nace en la persistencia de la luz sobre la sombra, en el gesto de ofrecer paz cuando el mundo reclama disonancias y alborotos por las más diversas razones. Así se manifiesta en Hanukkah, en Diwali, y también en la quieta esperanza que guarda la Navidad occidental con esa certeza de que algo luminoso se gesta en lo pequeño.
En lugares como nuestra Patagonia, esa verdad se vuelve casi palpable. Su estepa ilimitada, este lago que parece conversar con el cielo, enseñan a mirar. Allí uno comprende que la serenidad no es la retirada de la vida o de la realidad, sino su forma más intensa. Basta caminar unos pasos entre unos rugosos ñires, esos que tantas veces te he descrito amigo lector, o sentarse en una roca para que la mente encuentre el espacio que la ciudad le niega. Uno escucha entonces el rumor antiguo de la tierra, como si repitiera, con la voz de Heráclito, que nunca somos los mismos al cruzar el mismo sendero.
Por eso, al llegar estas fechas, podemos ofrecer un pequeño gesto de osada pero gentil rebeldía: reservar un instante de silencio. No para huir de la vida, sino para volver a ella renovados. La Navidad nos invita a recordar lo esencial, el calor de una mano, la gracia de un perdón, el íntimo resplandor de la esperanza. Esa luz que regresa cada año no viene a deslumbrar, sino a revelarnos. Y al hacerlo, nos concede el milagro más hondo como es la oportunidad de comenzar de nuevo, desde dentro, con un alma más clara y un corazón más despierto.