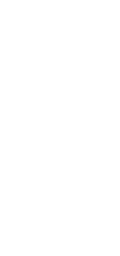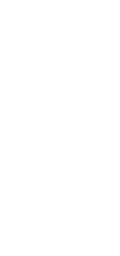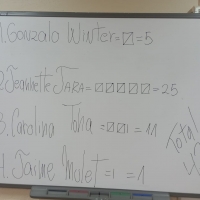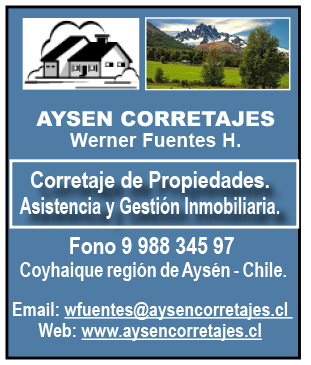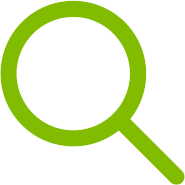
 Columnista, Colaborador
Columnista, Colaborador Desde que despertamos a la vida como seres racionales y conscientes, hemos perseguido y tratado de encontrar "La Verdad". Sí, esa con mayúsculas, por ser la única y absoluta. En la antigüedad se recurría a los sabios y grandes pensadores, que transmitían sus conocimientos de forma oral; después buscamos a través de los libros. En la actualidad tenemos montañas de información y muchas herramientas a nuestro alcance, pero ¿esto es una ventaja o es el comienzo de un gran problema?
Con la implementación de internet de forma libre y masiva, el conocimiento está al alcance de cada uno de nosotros. Pero, cómo sabemos si estamos frente a verdades o a falacias. No toda la información publicada ya sea de forma tradicional, mediante libros de papel, o a través de la prensa, y máxime en la web, es fiable. Pero ¿en quién recae la responsabilidad de acceder o adquirir información válida y fidedigna? pienso que recae en quien la busca.
Lo complejo es que, en este mar de datos y fuentes, muchas veces nos quedamos con aquello que refuerza nuestras creencias. Elegimos lo que queremos creer, no necesariamente lo que es cierto. Es lo que los expertos llaman "sesgo de confirmación". Buscamos validar nuestras opiniones y, en ese camino, filtramos sin querer informaciones que contradicen lo que pensamos. Esto es profundamente humano, pero también muy peligroso.
Las redes sociales agravan este fenómeno. Los algoritmos nos muestran contenido similar al que ya hemos consumido, encerrándonos en burbujas donde parece que todos piensan igual que nosotros. Esa sensación de unanimidad es falsa, y nos aleja del pensamiento crítico. Al final, no estamos accediendo a más verdad, sino a más eco.
En paralelo, la aparición de la inteligencia artificial generativa, como los modelos de lenguaje y las deepfakes, plantea nuevos desafíos. Hoy es posible fabricar audios, videos o textos que imitan con precisión a personas reales. Si ya era difícil distinguir lo verdadero de lo falso, esta tecnología complejiza aún más la tarea. No se trata de rechazar la tecnología, sino de aprender a convivir con ella con criterio.
Por eso, la educación se vuelve clave. Necesitamos formar ciudadanos con habilidades para evaluar fuentes, detectar manipulaciones y cuestionar información sin caer en el cinismo. Educar no sólo en contenidos, sino en métodos: enseñar a pensar, a argumentar, a investigar. En una era donde cualquiera puede publicar, lo que hace la diferencia es saber cómo leer.
El periodismo también tiene un rol fundamental. La prensa profesional, pese a sus falencias y crisis, sigue siendo uno de los pilares para construir una opinión informada. El fact-checking, la investigación rigurosa, las fuentes contrastadas, todo eso cobra nuevo valor en un entorno saturado de ruido. No basta con opinar; hay que respaldar.
Creer o no creer, como plantea el título de esta columna, ya no es sólo una cuestión filosófica. Es una decisión cotidiana que impacta nuestras democracias, nuestras relaciones personales y nuestro futuro como sociedad. Elegir qué creer requiere voluntad, tiempo y esfuerzo. Pero sobre todo, requiere humildad para aceptar que, a veces, podemos estar equivocados.
La verdad no está en Google, ni en el video más compartido, ni siquiera en el libro más vendido. La verdad se construye con pensamiento crítico, con diálogo y con la búsqueda constante. Y en esa búsqueda, cada uno tiene un rol que no puede delegar.
Porque hoy más que nunca, creer no es un acto de fe, sino un acto de responsabilidad.