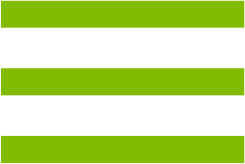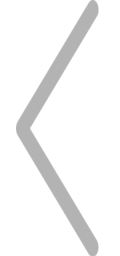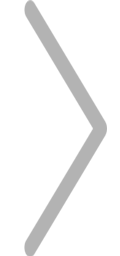Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, Ciudadano Mi madre partió en el año 2012, y, sin embargo, su jardín sigue respirando.
Ella tenía un raro talento: donde hundía los dedos brotaba la vida con una alegría callada, anónima, como si las raíces la reconocieran, como si cada semilla supiera que en sus manos estaba a salvo.
Previamente a su partida plantó flores ?según yo recuerdo? en un par de rincones del terreno. Tulipanes, geranios, y acaso solo algo más. Flores sencillas y luminosas que ella amaba porque no pedían mucho y daban demasiado.
Los años pasaron, como tiene que ser, el tiempo sopló sobre la memoria y el polvo cubrió nuestros caminos… pero las flores siguieron apareciendo, sin que les brindáramos sino nuestra despreocupación. El cotidiano nos atrapaba con esos tientos que lo atan a uno, reciamente, pero sospechando que había algo pendiente.
Primero aparecieron tímidas, ni siquiera recuerdo si ello ocurrió la temporada siguiente o alguna próxima. Luego brotaron audaces, invadiendo el huerto, las cercas, los bordes del camino.
Hoy surgen en lugares donde jamás las sembró y de colores diferentes. Tulipanes amarillos que asoman junto al portón, geranios en las grietas de las piedras, un tulipán rojo obstinado en medio del pasto ralo, o uno casi fucsia al lado de un estanque, intacto a pesar de que mis perros transitan por la zona; finalmente, otro de color indefinido cerca de mi ventana. Todo, como si una mano invisible siguiera plantando, con la misma ternura y precisión de antes.
Pienso que es ella, más viva que nunca, esparciendo su alegría por entre las raíces del mundo. Que su energía ?esa energía maternal que no conoce muerte? se derrama en la tierra y despierta las semillas dormidas.
Quizá las flores son su modo de reír desde donde está; una risa vegetal, perfumada, que brota cada primavera para recordarnos que la vida no termina, sólo cambia de forma.
He aprendido a mirar esas flores como señales. No de tristeza, sino de presencia. De continuidad. Cada pétalo es una palabra suya; cada aroma, un mensaje diminuto. Y al verlas multiplicarse, siento que ella también se multiplica: más libre, más ligera, más suya.
Hay mañanas en que, en el tráfago de mi actual vida, me detengo a contemplarlas y juro que el aire vibra distinto. Como si el mundo entero respirara al compás de su antigua alegría.
Y me pregunto si acaso las flores no son los verdaderos mensajeros entre los que se quedaron y los que partieron. Porque ellas saben del ciclo eterno, del morir para renacer, del hundirse para volver a florecer.
Mi madre lo sabía. Por eso, antes de irse, confió su despedida a la tierra: dejó su amor sembrado, y la tierra, fiel, lo devuelve año tras año, en geranios, en tulipanes, en luz.
Quizás por eso, cuando las veo brotar en sitios nuevos, no me asombro tanto como me conmuevo. Siento que ella está más alegre, más despierta, cerca. Que, en algún rincón del universo, su espíritu jardinero sigue trabajando, sin descanso, sembrando belleza en los corazones que aún la extrañamos. Y entonces entiendo su lección final: que la muerte, cuando se la vive con amor, no es fin sino flor.