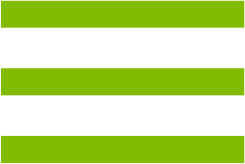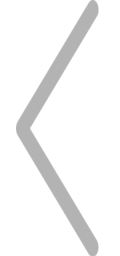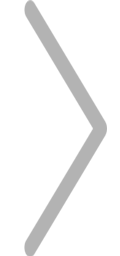Jessica Igor Chacano, Periodista
Jessica Igor Chacano, Periodista Hay días en los que uno abre las redes sociales y siente que entró a un ring, donde no hay reglas, no hay árbitro y nadie parece interesado en entender al otro. Sólo personas listas para lanzar el primer golpe contra cualquiera que piense distinto.
Con el tiempo este tipo de actitudes ya dejó de sorprenderme. El problema es que la intolerancia ya no se ve como un desborde ocasional, se volvió una costumbre, un hábito, es como un deporte que muchos practican sin sudar desde un sillón o un escritorio.
Pero conviene decir con claridad que el problema no es el debate, discutir ideas es sano, tener puntos de vista diferentes es parte de cualquier sociedad viva. Lo que se deterioró es la forma en que discutimos. Antes uno podía encontrarse con alguien que no pensaba igual y aun así mantener una conversación que valiera la pena, hoy en cambio, la respuesta automática es el ataque personal. Hoy se discute para destruir, no para razonar.
Pienso que las redes sociales han tenido un rol preponderante en este cambio, son una especie de democracia acelerada donde todos pueden participar. En teoría esto es bueno, porque permite que voces antes invisibles entren en la conversación pública. Pero ese mismo acceso masivo abrió otra puerta, ya que ahora cualquiera, incluso quien apenas sabe redactar una frase, puede entrar a la contienda sin tener una base mínima de información ni un argumento que se sostenga. Basta un teclado y un poco de rabia para que alguien se sienta con autoridad para insultar, pontificar y repartir sentencias sin filtro.
El teclado se volvió un escudo, porque muchos se animan a decir cosas que jamás dirían frente a otra persona. En la vida real, fuera de la pantalla, ya no hay anonimato que los proteja, y ahí aparece un contraste revelador, personas que en redes hablan como si fueran expertos en todo, en la práctica tal vez no sean capaces de hilar una idea clara o sostener un intercambio medianamente serio.
Lo mismo sucede con ciertos líderes políticos que encontraron en el insulto su única herramienta de combate, les funciona cuando el objetivo es encender a sus seguidores, pero en una mesa real o en una cumbre internacional ese recurso se les agota rápido. Porque no hay insulto que sustituya un argumento bien construido, cuando la discusión exige profundidad, se les acaba el guion.
Lo más preocupante es que este clima va moldeando la convivencia social. Cada vez hay más gente que piensa dos veces antes de opinar, no porque no tenga algo que decir, sino porque sabe que cualquier frase puede atraer una lluvia de agresiones, entonces muchos prefieren callar para evitar problemas. El resultado es un espacio público dominado por quienes gritan más fuerte, no por quienes tienen mejores ideas o argumentos más sólidos.
A la larga esto nos afecta a todos, vivimos más irritables, más tensos, y más desconfiados. Nos cuesta reconocer la buena intención en el otro, nos cuesta aceptar que alguien pueda discrepar sin que eso lo convierta en enemigo. Algunos incluso encuentran una especie de satisfacción en ver caer al que piensa diferente, lo cual es un reflejo que se volvió común, como si destruir al otro fuera prueba de convicción.
Discutir no debería ser un campo de batalla, tampoco se trata de abrazarnos todos ni de fingir que las diferencias no existen. Sí importan, y mucho, pero lo que urge es recuperar la capacidad de conversar sin convertir al otro en un blanco, la capacidad de escuchar sin preparar el golpe siguiente. La capacidad de reconocer que la fuerza de un argumento no se mide por el volumen con el que se lanza.
Una sociedad sana no se mantiene con berrinches de políticos en campaña ni con hordas digitales listas para atacar, se mantiene con respeto, con la simple idea de que nadie pierde por tratar bien a quien piensa distinto. Mientras sigamos celebrando a los odiadores seriales ?como se me ocurrió designarlos- seguiremos atrapados en la misma espiral. Es hora de dejar de premiar la furia y empezar a valorar a quienes saben discutir con cabeza fría.