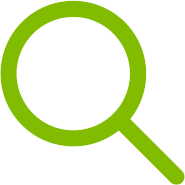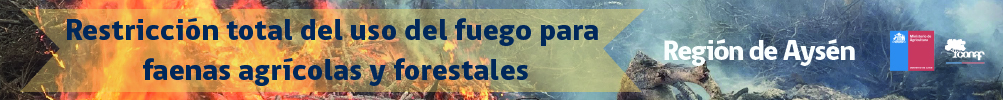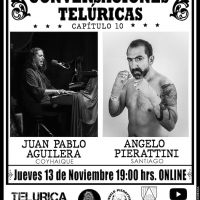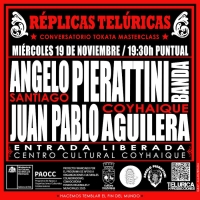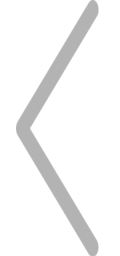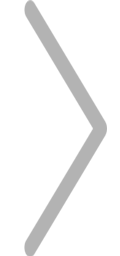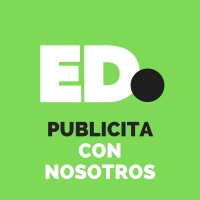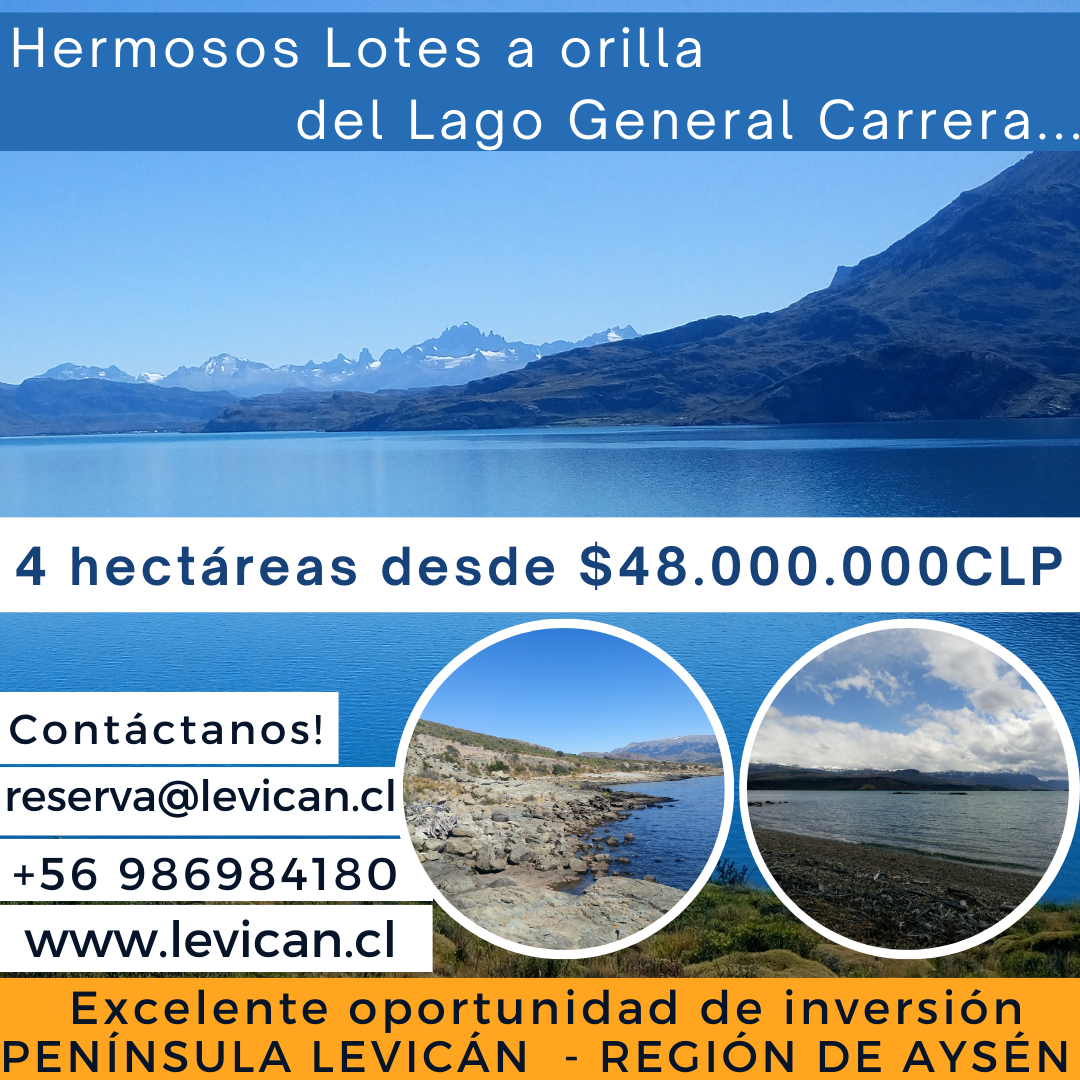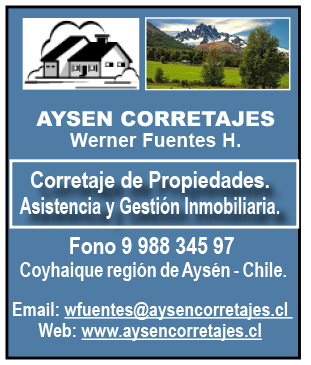Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com
Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com 
Recientemente recordé en una columna a la bióloga marina Rachel Carson. Que cuando en 1962 publicó "Primavera silenciosa" la acusaron de todo. El libro, tristemente vigente aún, desplegaba antecedentes y testimonios sobre el impacto de la fumigación con DDT (Diclorodifeniltricloroetano) y otros pesticidas en los campos de Estados Unidos. El combate contra los insectos traía efectos colaterales: aniquilaba aves, mamíferos y enfermaba personas.
Fue una obra polémica. Suscitó una fuerte campaña de desprestigio, liderada por los gremios de la agricultura, gigantes de la química como DuPont y Velsicol, además de autoridades.
El secretario de Agricultura de Dwight Eisenhower, Ezra Taft Benson, le pidió "casarse y quedarse callada". Y los empresarios clamaban: "¿Y qué importa que los insectos hayan estado aquí mucho antes que la humanidad? Su supervivencia a lo largo de los milenios sólo demuestra su habilidad para adaptarse a cualquier peligro del entorno. También se adaptarán a los insecticidas".
Dijeron que estaba en contra del desarrollo económico, y querer arruinar a agricultores y comerciantes. A ese pueblo que intentaba proteger hablando de sustentabilidad, cuando aún no existía el concepto.
Carson falleció de cáncer a sólo dos años de publicar "Primavera silenciosa". Y resistir los ataques del negocio agrícola y químico. Y de pequeños productores.
Su tarea no fue en vano. Develó los estragos de las "inocuas" fumigaciones agrícolas, ejemplificados con aves muertas tras alimentarse de semillas e insectos contaminados.
En 1972 Estados Unidos prohibió el DDT. Le siguieron múltiples países. Nuestro turno llegó en 1984 con la resolución 639 del Ministerio de Agricultura.
Pero cuando publicó el libro una década antes, el Estado opinaba distinto. En 1959, miles de hectáreas en Michigan fueron fumigadas para controlar la plaga del escarabajo japonés. Se usó aldrín, uno de los químicos más peligrosos a esa fecha. Era más barato que el DDT.
Y aunque se reconocía que era veneno (¡se usaba para matar insectos!), se decía a la población que no requería tomar resguardo alguno. La Agencia Federal de Aviación indicó que eran "operaciones sin riesgo" y el Departamento de Parques y Recreo de Detroit que "la pulverización es inofensiva para los seres humanos y no dañará ni a plantas ni a animales domésticos".
Pero la realidad fue testaruda. Como los ambientalistas. Reseña Carson las palabras de la vecina Ann Boyes: "La primera indicación de que la gente estaba preocupada con la rociada fue una llamada que yo recibí el domingo por la mañana, de una mujer que informaba que al volver a su casa desde la iglesia había visto una alarmante cantidad de pájaros muertos o moribundos. Añadía que no había ningún pájaro volando por aquel sitio; que había encontrado por lo menos una docena (muertos) en el patio trasero de su casa y que sus vecinos acababan de hallar ardillas muertas".
Página tras página, "Primavera silenciosa" expuso el daño que el uso de químicos ocasionaba tanto en la vida silvestre como doméstica, y qué decir de la salud de las personas.
Pero no hay que viajar 60 años al pasado o miles de kilómetros al norte para notarlo.
Deténgase por un momento en alguna calle altamente urbanizada de Santiago o gran ciudad de Chile e intente escuchar el alegre bullicio de las aves. Revise la prensa de Aysén y lea cómo por un tranque de relaves en Alto Mañihuales mueren animales, se enferman personas, y las autoridades desdramatizan la situación. Observe cómo cada cierto tiempo se encuentran ballenas muertas cerca de centros salmoneros.
¿Cuánta investigación desde el Estado y el sector empresarial se realiza en Chile sobre los impactos en la biodiversidad y la salud de las principales actividades productivas? Es posible que exista, sin embargo, no es tan publicitada como el aporte al PIB, el empleo y la economía que cada día se saca como un conejo del sombrero del milagroso modelo de desarrollo. No es por falta de recursos. Simplemente no hay voluntad. O, mejor dicho, no es parte del negocio.
Dice Carson sobre las investigaciones en esa época: "Aunque llegaban fondos para tratamientos químicos en riadas interminables, los biólogos de la Inspección de Historia Natural de Illinois que trataban de medir el destrozo causado en la vida silvestre, tuvieron que trabajar con aprietos financieros. Sólo podían aplicarse US$ 1.100 para el empleo de un ayudante agrícola en 1954, y no se proveyeron fondos especiales en 1955". No lo señala, pero quizás el argumento fuera que con el dinero destinado a estas investigaciones se podrían construir muchas viviendas y pavimentar kilómetros de carreteras. Es el mantra del Congreso cuando se discute el Presupuesto. Es el sustento de la recientemente aprobada Ley de Autorizaciones Sectoriales y que sustenta el torpedeo a la protección ambiental, la fiscalización y la investigación sobre impactos en la biodiversidad.
"Había una vez una ciudad en el corazón de Norteamérica donde toda existencia parecía vivir en armonía con lo que la rodeaba", inicia la obra. Con esta partida, nos cuenta cómo una comunidad, de humanos y otros seres, había convivido durante cientos de años. Pero, de un día para otro, llegó "una primavera sin voces. En las madrugadas que antaño fueron perturbadas por el coro de gorriones, golondrinas, palomos, arrendajos y petirrojos y otra multitud de gorjeos, no se percibía un solo rumor; sólo el silencio se extendía sobre los campos, los bosques y las marismas".
Tras su fallecimiento, Rachel Carson fue reconocida con la Medalla de la Libertad de EEUU, y ha sido fuente de sellos postales, doodles de Google e incluso un video de U2. Su principal legado fue prestar atención a las otras voces. En clave patagónica: a las martinetas, los cóndores, los zorros, los huillines y las bandurrias. Y a las ballenas, los pumas, los huemules, los lobos marinos y los caiquenes.
Clamores que, aún hoy, nos seguimos negando a escuchar.