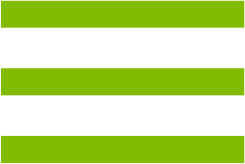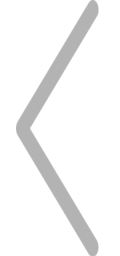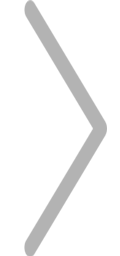Columnista, Colaborador
Columnista, Colaborador 
Hablar de "adicción al celular", se ha vuelto casi una conversación común. En redes sociales, en la sobremesa, en las escuelas, universidades y hasta en conversaciones profesionales, usamos el término con bastante liviandad. Sin embargo, desde la psicología clínica, aún no existe un consenso para definir el uso del celular como una adicción formal, al estilo de los trastornos por consumo de sustancias. Los estudios científicos y la evidencia empírica apuntan a una categoría menos rimbombante, pero más rigurosa: uso problemático y/o compulsivo del celular.
Con esto, no se busca minimizar el fenómeno, muy por el contrario, ya que los estudios muestran patrones muy similares a los de otras conductas adictivas como la pérdida de control, la prioridad del teléfono por sobre otras actividades, el uso pese a consecuencias negativas y el malestar cuando se intenta reducir su uso. Lo que sí está claro es que el teléfono inteligente conversa muy bien con nuestro cerebro dopaminérgico. Cada notificación, cada "like", cada mensaje nuevo opera como un pequeño laboratorio conductual en el bolsillo: recompensas intermitentes, impredecibles, que activan los circuitos de recompensa, reforzando la conducta de revisar el dispositivo una y otra vez.
Es aquí donde la neurociencia abre un espacio para la esperanza y la responsabilidad; el cerebro también responde cuando el péndulo se mueve en la dirección contraria. Intervenciones breves, de apenas tres días de reducción o suspensión del teléfono, muestran modificaciones en áreas como el núcleo accumbens y la corteza cingulada anterior, es decir, en regiones clave para la motivación, la inhibición y la asignación de importancia a los estímulos. Otras investigaciones sugieren que estas "dietas digitales" pueden disminuir el poder de captura atencional del dispositivo y favorecer una recuperación, al menos parcial, de la capacidad de concentración.
Lo que ocurre con esto, es que la luz azul retrasa la melatonina, la sobreestimulación cognitiva y emocional a última hora y la rumiación alimentada por comparaciones sociales y miedo a "perderse algo", dificultan la capacidad para conciliar y mantener un sueño reparador. Paradójicamente, el objeto al que recurrimos para regular el malestar termina, muchas veces, amplificándolo. Hay una dimensión menos comentada y, quizás, más inquietante: nuestra creciente incapacidad para tolerar el aburrimiento. El celular se ha convertido en una prótesis afectiva frente a cualquier asomo de vacío: la espera en la fila, el viaje en metro, el silencio después de una discusión.
Desde la práctica clínica, abordar esta relación de dependencia implica algo más que aconsejar "usar menos el celular". Requiere trabajar sobre tres niveles. Primero, el nivel del hábito: identificar gatillos, cambiar rutinas y establecer límites claros. Segundo, el nivel emocional: reconocer qué estados afectivos se están regulando con el dispositivo (ansiedad, tristeza, soledad). Y tercero, el nivel de sentido: preguntarse qué lugar ocupa el teléfono en la vida psíquica de cada quien.
La invitación no es a demonizar la tecnología ni a idealizar un imposible retorno a la desconexión total. El celular es una herramienta potente. La invitación es, más bien, a recuperar la posibilidad de elegir. Que tomar el teléfono al despertar no sea un reflejo inevitable, sino una decisión. Que haya, en el día, pequeños espacios libres de pantalla donde el cerebro pueda descansar, la mente pueda vagar y el psiquismo pueda pensarse sin intermediarios.