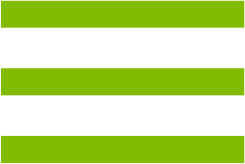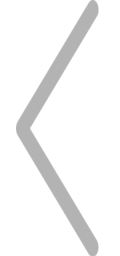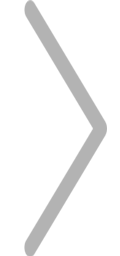Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com
Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com 
Durante años la prensa chilena se solazó con las estrambóticas decisiones que adoptaban ciertos gobiernos de la izquierda latinoamericana. Sus analistas cuestionaban cómo el hoy defenestrado Nicolás Maduro adelantaba la Navidad, Evo Morales forzaba cambios constitucionales para su reelección indefinida y Néstor Kirchner gobernaba por decreto. En aquellas ocasiones se hablaba de la institucionalidad de los países como una "cáscara vacía".
La retórica mediática recurría, como muchas veces, al estigma de llamarlos países bananeros. Entrevistando a viudos concertacionistas de terno y corbata, junto a derechistas de lustre (algunos que hasta hace poco hablaban con el fantasma de Jaime Guzmán), alertaban sobre el riesgo de Chile de seguir tal derrotero.
El concepto, además de cobijar una sobregirada altanería, devela ignorancia mayúscula sobre la historia de América Latina: fue el periodista William Sydney Porter -bajo el seudónimo de O. Henry- quien acuñó la idea de determinados sistemas políticos y sociales latinoamericanos controlados por una gran empresa, normalmente transnacional, que compraba no sólo naturaleza en su función productiva sino políticos, intelectuales, sacerdotes, comunidades vulnerables. Pero no era culpa de esos pueblos, comúnmente centroamericanos, era la imposición digitada por intereses externos. Económicos, esencialmente.
No nos transformemos en un país bananero, nos decían. Porque en Chile las instituciones funcionan, aseguraban.
Hoy los mismos medios (y sus periodistas y reporteros) exudan falta de crítica hacia lo que ocurre en nuevos gobiernos, principalmente de derecha. El culto a la personalidad de Nayib Bukele en El Salvador y su grandilocuente cruzada de odio a quienes piensan distinto, los exabruptos de Javier Milei en Argentina como cuando trató de eunuco al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof o los planteamientos del ex presidente Jair Bolsonaro en Brasil sobre la pandemia (en la cual no creía) diciendo que "soy un Mesías, pero no hago milagros".
Y el principal de todos: Donald Trump. Sería inoficioso en estas pocas líneas intentar listar todos los disparates del presidente de Estados Unidos. "Vamos a acabar con esos hijos de perra" dijo hace poco refiriéndose al gobierno de Maduro, "son basura, no los quiero en Estados Unidos" expresó sobre los ciudadanos somalíes, "estos países nos están llamando, besándome el culo, están locos por llegar a un acuerdo" aludiendo a otros estados en materia arancelaria.
Lo de Trump sería para la risa si no fuera tan dramático. Su comportamiento previo en múltiples planos es vergonzoso, como cuando, haciendo mofa de la tragedia en Gaza, publicó un video con resorts en el lugar donde día a día mueren desde niños a ancianos. Su historial deja en claro que su objetivo no es salvar a nadie, simplemente poner el pie encima de quienes considera enemigos. Ya lo hizo con su intromisión en las elecciones de Honduras, al igual que en las de Argentina. Por ello, si alguien afirma que Estados Unidos al mando de un narcisista declarado ha atacado Venezuela por el bien común del mundo, América, Latinoamérica o incluso de los propios venezolanos, peca de ignorancia al no hacerse cargo de la historia del sujeto o de cinismo al darle lo mismo los mercantiles intereses que mueven los bombardeos.
Pero los devaneos de Trump no sólo han apuntado fuera de sus fronteras. Hace poco inauguró un "Paseo de la Fama presidencial" en la Casa Blanca, donde ridiculiza a sus predecesores. Se burla del "dormido Biden", a Obama lo trata de ser la figura "más divisoria de la historia de Estados Unidos" y afirma -en un nuevo acto de infantilismo megalómano- que Ronald Reagan era fanático de "un joven Trump". La Tercera tildó este abuso de poder institucional simplemente de "mensajes mordaces", morigerando la necesaria crítica al uso de las instituciones para darse gustitos.
Este culto a la personalidad (donde se acepta o justifica sin más cualquier estupidez que emerja de la boca del rey) es el camino que han seguido los populismos de todo signo. Y, a la luz de los resultados electorales, es posible que toque a nuestra puerta, próximamente.
En estos días cuando se dice cualquier cosa, alguien expresó que prefería vivir en una tiranía siempre que tuviera para comer, vestir, un sueldo. La afirmación asume que esa "tiranía" sería contra "los otros", nunca contra "uno mismo". Hay una brutal falta de humanidad, empatía e ingenuidad en tal aseveración. El problema es que, al parecer, es el sino de los tiempos.
Depender exclusivamente de las decisiones de una sola persona, más que tener presidente es estar bajo el dominio de un rey. En clave política, autoritarismo disfrazado de democracia.
Es posible que a algunos les dé lo mismo. En América, Chile o incluso Aysén. Pero como afortunadamente siempre ha ocurrido, y ya lo dijera Patricio Manns, no todos besan la bota sucia que los ultraja.