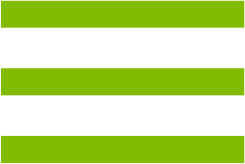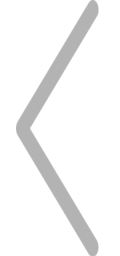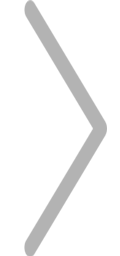Editorial, Redacción
Editorial, Redacción Durante décadas, Chile sostuvo una narrativa de orgullo basada en la integridad de sus instituciones y la ausencia de una corrupción generalizada. Sin embargo, esa imagen de complacencia se ha quebrado, revelando que la corrupción no es una anomalía, sino un riesgo sistémico que amenaza con romper el contrato social. La ciudadanía hoy no solo observa con indignación moral, sino que exige con urgencia políticos incorruptibles y que los delitos contra la fe pública sean castigados con toda la fuerza de la ley.
El costo de la corrupción es, a menudo, invisible pero devastador: erosiona la confianza en el Estado y en la legitimidad de las instituciones. Cuando el poder se utiliza para el enriquecimiento personal o el financiamiento irregular de la política, como se investiga en el reciente caso del diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto, se vulnera la esencia del servicio público. El desafuero de Calisto, acogido por la Corte Suprema tras detectar antecedentes "serios y verosímiles" de un presunto fraude al fisco por más de 103 millones de pesos mediante asesorías no respaldadas, es un paso necesario hacia la transparencia. Este tipo de acciones judiciales demuestran que nadie debe estar por encima de la ley, permitiendo que se investiguen transferencias de dinero que coinciden con periodos de campañas políticas y que sugieren un desvío doloso de asignaciones parlamentarias.
La corrupción no solo se manifiesta en las altas esferas, sino que penetra servicios cotidianos, como se vio en la Municipalidad de Coyhaique con la emisión fraudulenta de licencias de conducir. Estos hechos confirman que las redes ilícitas buscan capturar cualquier espacio donde las instituciones sean frágiles. Por ello, la tolerancia cero no puede ser solo un eslogan, sino el estándar mínimo exigible. Sin una lucha frontal contra la corrupción, se facilita la entrada del crimen organizado, el cual prospera allí donde puede comprar voluntades y silencios.
Para recuperar el futuro y la seguridad del país, es imperativo abandonar la hipocresía y romper los pactos de autoprotección de las élites. Esto requiere una transparencia radical, el control efectivo del lobby y una persecución penal especializada que siga la ruta del dinero para desarticular empresas de fachada y lavado de activos. La justicia debe actuar sin vacilaciones, pues la desafección cívica y el incumplimiento de normas son la consecuencia directa de percibir que los "delitos de cuello y corbata" no reciben sanciones proporcionales.