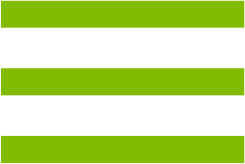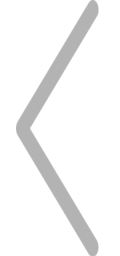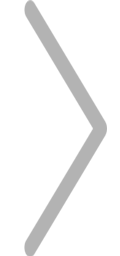Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, Ciudadano Los días previos a las elecciones presidenciales me dedicaba a escribir lo que yo, con toda modestia —es decir, con esa modestia que se practica a puerta cerrada—, consideraba una de mis mejores columnas de los últimos tiempos. Según creía ver el cronista, fluía el ingenio, danzaba la metáfora, el adjetivo caía en su sitio, preciso, como un sombrero bien confeccionado. Terminé el texto con la satisfacción del carpintero que ha cepillado una mesa sin astillas; y, ya lanzado por el entusiasmo, me imaginé ocupando una página noble del periódico: la 3 o la 7, que son páginas con tráfico, con luz natural, con vecinos ilustres.
Pero el señor editor, hombre de gustos misteriosos y relojes propios, decidió subirla a la página 13. La trece. Acompañada, además, por una fotografía mía de hace mil años, cuando aún no sospechaba que el tiempo iba a escribirme encima con tanto entusiasmo. Allí estaba yo, joven, irreconocible y ligeramente culpable, ilustrando un texto que —según mi criterio, que ya empezaba a resquebrajarse— merecía mejores vistas.
Tras el primer berrinche silencioso (el más digno de todos), vino la reflexión. Esperar que a uno lo publiquen siempre en la página 3, 5 o 7, como quien espera el saludo diario del sol, es una forma refinada de soberbia. Una soberbia educada, pues no grita, no gesticula, pero toma nota. Vanidad.
¿Por qué habría el universo editorial de coincidir siempre con mi jerarquía interna de genialidades? ¿En qué momento firmé yo el contrato cósmico que garantizaba centralidad tipográfica? (Finalmente, a quién le ha ganado uno)
Pensé entonces en Emily Dickinson, poetisa autorecluida que escribía poemas como quien deja cartas en botellas. En "This is my letter to the World", pedía ser juzgada "con ternura", como si supiera que el mundo -ese editor mayúsculo- rara vez acierta a la primera. Dickinson no pidió que la midieran por su mejor poema, sino que aceptó, con elegancia casi irónica, que su obra viajara sin control, a merced de lectores futuros, editores póstumos y páginas inesperadas. Tal vez la página 13 no sea un castigo, sino una metáfora.
Porque, pensándolo bien, ¿quién decide cuál es la mejor obra de un escritor? El propio autor suele equivocarse por exceso de cariño, como madre primeriza (o como toda madre, en verdad, quienes no reconocen tener hijos feos). El lector discrepa según el día, el clima, el café o el mate. El crítico lo hace según su escuela, humor, enemistades antiguas y todas aquellas variables que no excluyen las espurias que se cuchichean en los pasillos de las editoriales y ferias.
La literatura, a diferencia de la ingeniería o las matemáticas, no se deja comprobar con regla ni con cálculo. Un puente se cae o no se cae; un poema, en cambio, puede caerse para uno y volar para otro. Y, aun así, hay utilidad discutible: ¿para qué sirve una ecuación bellísima si nadie la necesita todavía?, y un poema aparentemente inútil nos salva la tarde, incluso la vida.
Julio Camba lleno de humor concluye que la página 13 es, en el fondo, más honesta: quien llega hasta allí lo hace por voluntad propia. Yo hoy me conformo con pensar que la soberbia no está en aspirar a páginas mejores, sino en creer que uno sabe, con certeza matemática, cuándo ha escrito algo inmortal. Obviamente, hay que cuidarse de la soberbia.
La próxima vez que vea mi columna en una página remota, prometo mirarla con la ternura que pedía Dickinson. Y, si la foto es aún más vieja, mejor: así el texto parecerá joven por contraste.