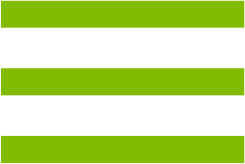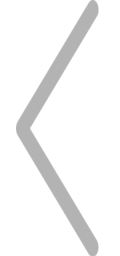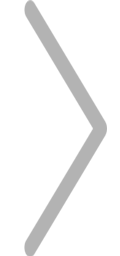Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, Ciudadano 
Cuando el lector reciba estas líneas, la Navidad ya habrá pasado. Algunos avecindados -de costumbres más septentrionales- aguardarán aún la Epifanía y la llegada de los Reyes Magos: aquellos sabios quienes realmente traían los regios obsequios, según informa el Evangelio de San Mateo. Siempre he pensado que ese encuentro fue llevado al cine con una profundidad y delicadeza rara por Franco Zeffirelli, en su Jesús de Nazareth de 1977. En efecto, en el diálogo previo, estos comentaban que cada uno de sus libros de sabiduría había predicho el nacimiento y sus circunstancias. Hay allí un mensaje antiguo, apenas perceptible para una inmensa minoría: existe una verdad sencilla y, por eso mismo, inabarcable; una verdad que nos excede.
La medianoche del 25 de diciembre había quedado atrás. En la casa todos dormían ya, vencidos por días largos, ruidosos, tensos. Yo mismo había prometido -el año anterior, con solemne convicción- vivir estas fechas con austeridad. No lo logré. Como siempre, corrimos.
Me quedé despierto un poco más. No fue decisión: fue un impulso suave, raro, inexplicable. Una copa de vino, algo de pan de pascua, un sillón blando. Frente a mí, el árbol de Navidad y un pesebre modesto, imperfecto.
Me gusta mirarlos. Esa noche me perdía en sus luces. El árbol se me antojaba una ciudad lejana, encendida. Los adornos -de cristal verdadero y también fingido- devolvían la imagen completa de la estancia: botellas, copas, libros, cuadros, platos antiguos; y, más allá, regalos abiertos que parecían querer cerrarse de nuevo. Entre esos reflejos me vi a mí mismo; dorado y rojo en unos; más severo en los plateados. Un poco más viejo. Más cansado. Tal vez más feliz.
Comprendí entonces que no quería que la Navidad terminara. Es breve, demasiado breve. De niño sentía lo mismo. Y tal vez esa noche, entre luces, fantasmagorías y silencios, fui arrastrado a un viaje misterioso por el tiempo.
De pronto, era el niño solitario, tímido, de risa fácil y de paisajes interiores sellados al mundo de entonces. Volví a alguna casa de mi infancia -Bilbao, o la semi rural Población Víctor Domingo Silva- haciendo exactamente lo mismo: contemplar el árbol de aquella época. El pantalón gastado en las rodillas, el pelo revuelto tras un día de juegos. Sentía ese silencio que nos habla de una noche de paz, donde "todos duermen en derrededor"; apagaba las luces de toda la casa para que solo me ilumine el árbol, trazando su luz figuras en la pared. Para mí siempre fueron duendes amigables o algún ser esencial venido de bosques cercanos, de aquellos de los que a veces se habla entre dientes. Todo parecía entonces cubierto por un cristal tenue y benévolo.
He ahí mi noche buena, la que quedó en el pasado y que endulza el presente. Afuera, el mundo dormía en paz.
La soledad, esa noche, fue buena. Extrañaré la Navidad.