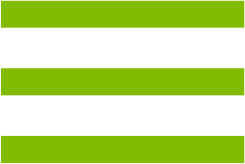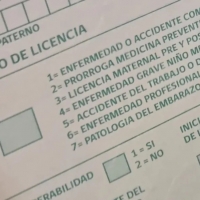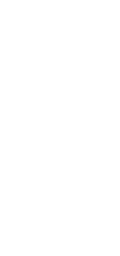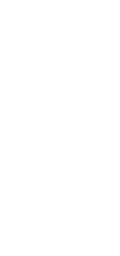Silencio, tiempo, lenga y oración (cronicas fronterizas)
 Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, Ciudadano Aprendí a caminar sin rumbo, acaso como si la nada fuera sinónimo de horizonte. Probablemente fue la pesca la que me enseñó algo de aquello, aunque esa caminata tuviera un objeto definido, que es buscar la mejor trucha, no necesariamente la más grande, sino, yo diría, la más hermosa, la más difícil de pescar, la más esquiva. Ello, en un comienzo, para transformarse luego en la búsqueda del mejor paisaje, siempre río arriba; del recodo más lóbrego; de aquel árbol que proyectaba sus ramas a pocos centímetros del agua; de ese claro dentro del bosque, iluminado apenas por los rayos de un sol somnoliento de la tarde, o esa pampa eterna que a veces esconde arroyos antiguos y silentes con truchas, pero también con misterios inmemoriales, como siempre me parece sentir cuando ando por aquellas lejanías.
Esas caminatas, solo pueden hacerse en completa soledad. Tratando de no hacer ruidos, más que los necesarios, que incluyen mis pasos sobre la hierba o el coirón recio.
Hace un tiempo, emprendía una caminata por cierto bosque cercano, de montaña, pues la planicie en estos deliciosos pagos de Puerto Ibáñez tiene forma de estepa, la que alterna tierras, arena y roca. Ahí, luego de una subida algo ardua me encuentro con una lenga enorme y añosa, de esas que vi hace décadas cercanas a Coyhaique, para topármelas hoy en día en el Cofré sobre un camión rumbo a algún aserradero. No era completamente recta, probablemente el viento de esas altitudes, o quizá qué ignoto fenómeno, la hacían algo retorcida ?más que una lenga parecía un ñire gigante- o algo que se le hubiera ocurrido a Tim Burton.
Era realmente inmensa, y su follaje lo cubría todo: cabían varias casas debajo, las que tendrían perfecta sombra bajo su amigable manto.
Me acerqué lentamente, ignoro por qué, casi como que no quisiera espantarla, probablemente sería el asombro, respeto, quizá. Pero ahí estaba el cronista muy pronto descansando, afirmando su espalda en el tronco majestuoso.
Cerré los ojos para sentir el ruido de ese bosque que, a pesar de la cercanía con el pueblo, parecía no tener intervención humana.
Mientras seguía con los ojos cerrados, mis manos tocaban su corteza, arrugada y áspera, la que casi podía provocar abrasiones; como mis manos actualmente, dando cuenta del paso del tiempo, como un testigo sorpresivo y a veces cruel. Y sentí que ese árbol había crecido y envejecido bien: en silencio, sin aspavientos, cumpliendo exactamente con el objetivo que le había traído a este mundo, creo que le llaman servicios ecosistémicos o algo así. Me da la sensación que las ciencias no alcanzan a describir la maravilla de este magnífico ser vivo que ese día me guarecía, era necesario Thoreau, Elicura o Whitman para hablar de él.
Pensaba en esa semilla, y en ese brote tierno que después fue renoval. Lo imagino creciendo agradecido, y con plena conciencia de estar vivo ¿por qué no? Imagino los vientos que debió soportar, los ataques de insectos, las escarchas y cerrazones que ha debido enfrentar. Veo mi propia vida dentro de esas imágenes, creciendo y madurando, siendo feliz, prosperando a mi manera, dolido o condolido por las pérdidas propias y ajenas. También decreciendo. Y como muchos humanos, en su otoño, me pegunto si he cumplido con el fin para el cual hemos sido traídos a este mundo, no creyendo de manera alguna en esa casualidad nihilista que tan de moda está.
Sin embargo, sin tenerlo claro, lo que sí veo nítido son los sentimientos de agradecimiento que me fluyen en situaciones como esta. Y también el impulso de pedir cosas: bienestar para mí, para mi gente, para la gente, para este tiempo tan complejo y contradictorio (¿es que el mundo no ha sido siempre complejo y contradictorio?).
Y ese agradecimiento en mi mente esa tarde resonaba como si fuera un grito o algo, con un eco que llegaba hasta una cima cercana. Estamos acá pese a todo, y creo que por alguna razón mientras mis ojos se mantenían cerrados y mi respiración se iba aquietando hasta casi desaparecer, pensaba que esta sensación o este sentimiento es similar a orar, sin hablarle concretamente a ese Dios que nos han enseñado. Pero probablemente sí a ese Dios que nosotros mismos hemos ido formando en nuestros corazones, armado con los pedazos de una teología que en mi caso es primitiva, llena de sentimentalismo y de paisajes bíblicos -acaso precaria- amalgamada con todo lo que he visto y vivido en este tiempo.
Una teología que, sin embargo, es sinónimo de búsqueda de una idea de perfección y que en ese predicamento nos empuja a ser mejores, o simplemente a no dañar, crecer con humildad, en silencio y a morir dejando rastros de bienestar para quienes nos acompañan en este camino. No sé si se puede pedir más.