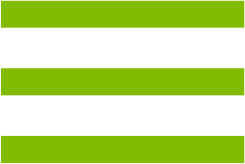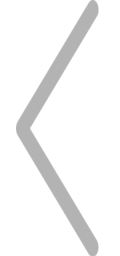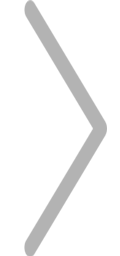Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, Ciudadano Hay una verdad siempre olvidada: somos mortales. Caminamos como si el tiempo fuera una línea inagotable, como si cada vivencia tuviera repetición garantizada. Solo a veces, muy pocas, la vida nos deja ver el borde, y entendemos —tarde— que algunas cosas ocurren por última vez, sin avisar.
El 5 de diciembre de 2015 se abre en mi memoria como una luz limpia, como un campo abierto. Los Lagos Paloma y Azul, en la Región de Aysén, parecían existir en su propio calendario. El viaje hasta esos pagos ya era una ceremonia, camino largo, silencio compartido, risas sueltas que rebotaban en las camionetas, chistes que probablemente hoy seguimos repitiendo. Íbamos Gustavo, Hans, Oñate, alguien más cuyo recuerdo hoy se me escapa, todos amigos; y estaba Cacho, mi hermano, nuestro guía, el que conocía el ritmo del agua y el pulso del bosque como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Íbamos seguros con él, y era muy probable que lográramos sacar a algunas truchas de su escondite.
Esos lagos eran de una transparencia casi inquietante. El agua dejaba ver las piedras del fondo y bosques sumergidos tras quizá qué cataclismo, como si no hubiera distancia entre la superficie y la profundidad. En las orillas, otro bosque se levantaba espeso, de verdes intensos, húmedos, casi brillantes, con troncos oscuros y musgos que parecían moverse cuando no los veían. El cielo era de un azul persistente, generoso, interrumpido apenas por nubes pasajeras que cruzaban sin prisa, como si también estuvieran de visita. El aire tenía ese frío amable de esta parte de la Patagonia que aguza los sentidos y acerca el sonido: el roce del viento en las hojas, el chapoteo leve de una línea al caer, el crujido de mis botas sobre la grava y una trucha colorida que salta a lo lejos.
Pescábamos sin apuro. Había tiempo para observar los rostros: el Negro Gustavo concentrado, con esa sonrisa que aparece paradójicamente solo cuando algo importa; Hans atento, midiendo cada movimiento (algo rígido y desacompasado); Oñate con los ojos entrecerrados, leyendo el agua. Cacho iba y venía, señalando un remanso, sugiriendo un cambio de mosca, contando historias que se mezclaban con instrucciones, y más chistes. Su cara estaba curtida por el sol y el viento, los ojos vivos, el cuerpo en calma, como si el lugar le devolviera algo que necesitaba. Yo lo miraba y sentía una gratitud simple, difícil de nombrar: estar ahí, juntos, sin saber que ese "juntos" tenía fecha.
Las sensaciones se acumulaban: el olor particular de este bosque, esa agua deliciosa, el frío en las manos, la tibieza del sol en la nuca, el peso agradable de la caña, el silencio cómodo entre amigos. Nadie piensa en la muerte cuando el paisaje es tan pleno. Nadie piensa en el final cuando el día parece eterno. Y, sin embargo, ese fue el último viaje de pesca antes de que Cacho partiera, solo meses después. No lo sabíamos. Nadie lo sabe nunca.
La reflexión llega después, como siempre. Entender que aquella salida no se repetiría, que cada gesto -atar un nudo, lanzar la línea, compartir un mate- estaba ocurriendo por última vez, cambia el recuerdo. No lo vuelve triste; lo vuelve nítido. Como si el tiempo, al cerrarse, puliera las imágenes, hasta dejarlas exactas. Aprendí entonces que la mortalidad no resta valor: lo concentra. Que vivir es, muchas veces, despedirse sin palabras.
La última imagen que guardo es simple. Cacho se despide de mí. No hay dramatismo, solo un abrazo firme, una mirada directa, una sonrisa breve. Detrás, el lago sigue inmóvil e inmenso, el bosque verde, el cielo azul con nubes que pasan. Él se da vuelta y se va, y yo me quedo un segundo más, sin saber que ese gesto cotidiano se convertiría en un umbral. Hoy, al recordarlo, entiendo: algunas veces hacemos algo por última vez, y la vida no nos lo dice. Somos mortales, y olvidarlo es humano; recordarlo, un acto de amor.