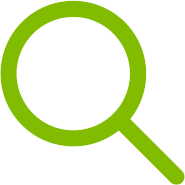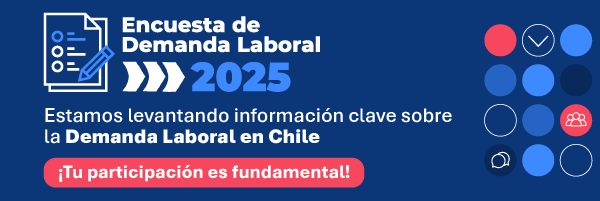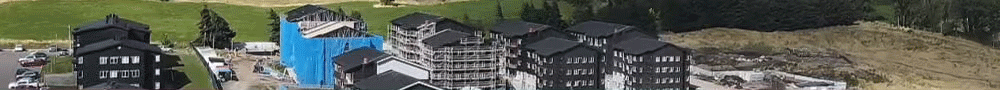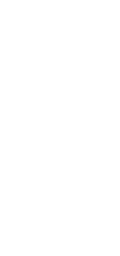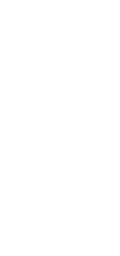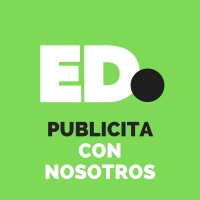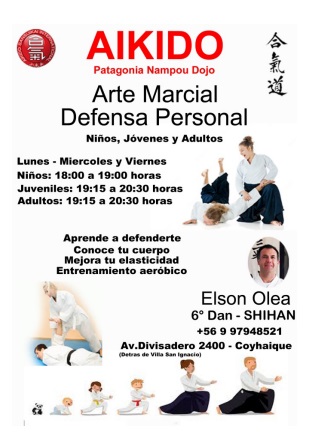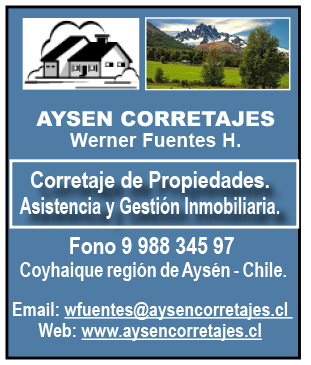Aprender en calma
 Columnista, Colaborador
Columnista, Colaborador 
Educar integralmente es lograr un equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional. Durante décadas, el sistema escolar ha buscado resultados en conocimientos. Pero ¿qué pasa con el ser humano que habita ese sistema? ¿Quién enseña a los estudiantes a navegar en su mundo interior, a reconocer sus emociones, a responder con amabilidad en vez de reaccionar impulsivamente?
A veces, lo más difícil de enseñar está en alcanzar ese espacio invisible donde un niño y niña aprende a escucharse, a entender lo que siente, a sostener una emoción sin que lo arrase. En esos segundos de pausa, donde no hay pruebas ni resultados que medir, nace una inteligencia más profunda: la capacidad de observarse con atención plena y estar presentes.
La educación de hoy requiere que -en paralelo a los objetivos académicos-, se desarrollen otros aspectos. Aquí es donde la respiración y el mindfulness se convierten en una herramienta educativa tan poderosa como olvidada. No se trata de enseñar meditación avanzada ni de convertir la sala en un templo budista; se trata de generar espacios donde el estudiante se encuentre consigo mismo en un entorno seguro para una transformación profunda.
El mindfulness, o atención plena, es una práctica ancestral respaldada por la ciencia moderna. Jon Kabat-Zinn, creador del programa MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), la define como la conciencia que surge al prestar atención, de manera intencionada, al momento presente, sin juzgar.
El médico y conferencista Mario Alonso Puig sostiene que no se trata solo de relajarse, sino de activar nuestras funciones ejecutivas: aquellas que nos permiten aprender en profundidad, escuchar con verdadera presencia y tomar decisiones con claridad. Al hacerlo, no solo ganamos tiempo, sino que también mejoramos nuestra eficiencia, atención, concentración, comprensión, capacidad de aprendizaje y creatividad.
La atención plena es un cimiento invisible sobre el cual se edifica el aprendizaje profundo, la creatividad auténtica y el desarrollo del potencial humano. ¿Cómo puede haber aprendizaje si el cuerpo está en la sala de clases, pero la mente atrapada en el miedo o la autoexigencia? Como postula la autora Nazareth Castellanos en su libro "El Espejo del Cerebro: Neurociencia y Meditación", el cerebro no aprende desde la presión, sino desde el asombro y la conexión emocional.
El aprendizaje requiere atención, autorregulación, conexión interna. Integrar mindfulness en las escuelas no exige grandes cambios estructurales. Se trata de crear espacios educativos donde se aprende a leer, sumar y restar, pero también a respirar, observar sin juzgar, conectar con lo que somos y con los demás, incorporando pequeñas prácticas durante la jornada: respirar antes de iniciar una clase, identificar cómo se sienten al llegar, invitar a cerrar los ojos 30 segundos para sentir el cuerpo, agradecer al cerrar el día. En esos microgestos se gesta una cultura distinta y los resultados son tan sutiles como profundos: mejora el clima del aula, disminución de los conflictos y aumento en la capacidad de los docentes para enseñar desde la calma.
Si educar es acompañar el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, y si queremos formar ciudadanos capaces de transformar el mundo, ¿No es más efectivo hacerlo con herramientas que apunten a distintos fines y que incluyan también el ámbito emocional? Tal vez el acto más revolucionario que necesita la educación de hoy no es añadir más contenidos ni exigencias, sino simplemente detenerse y pensar en el bienestar de las personas que estamos educando.