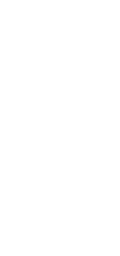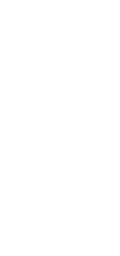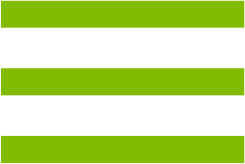

 Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com
Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com Hace mucho, mucho tiempo, en un reino muy muy lejano, se supo de un intendente de izquierda (eran épocas en que no existían los delegados) que fue visto dilapidando el dinero público en sus amoríos con una joven de la ciudad capital. Viajes a lugares ignotos, cenas fastuosas, vestidos de oro y piedras preciosas completaban sus erogaciones con plata ajena. Con la plata de todos.
Esto lo supieron en su partido. Raudamente se constituyó una Comisión de Ética con los mejores nombres disponibles. El día final de las audiencias el principal acusador, el primus inter pares de la moral institucional, de pie frente a sus correligionarios (o camaradas, o compañeros, o hermanos de lucha), muy fruncido el ceño él, enumera la larga lista de tropelías cometidas por el mandatario del partido. "Estos hechos son graves. Gravísimos, la verdad. Mancillan la honra de nuestros padres y madres fundadoras, siglos de camino recto a la basura por los errores de uno" dijo, derrochando vergüenza ante la muchedumbre.
"Pero eso no es todo" espetó. "Que esto podría resolverse -creía él- devolviendo los dineros. Lo que es peor e imperdonable, lo que no podemos dejar pasar si pretendemos mantenernos como bastión moral en esta noche oscura, es lo que aún no se ha dicho. De una bajeza digna de los peores infiernos de Dante…. ¡la joven es de derecha!".
La ides de esta ficticia crónica, cuyos actores y tendencias políticas, situaciones sociales y sectores empresariales hoy podrían intercambiarse como se intercambian las piezas del lego, es uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de corrupción. Cuando en la prensa aparecen indicios de delitos perpetrados contra la probidad pública. No, no somos un país que cobija importantes núcleos de corrupción porque se cometan actos de este tipo. Lo somos porque cuando se conocen, da lo mismo.
El "no es tan grave", empate mediante, se ha transformado en el sofisma usado por excelencia no sólo para normalizar lo que en una sociedad con verdadero sentido de lo público (y su resguardo) debiera ser, si no sagrado, por lo menos fundamental. Y más peligroso aún cuando están involucradas las que, en su discurso y propuestas programáticas, se plantean como organizaciones celadoras del interés colectivo y, además, del Estado.
Hermana de esta práctica es la rabia selectiva. Aquella indignación o incredulidad que depende de la cercanía que se tenga con las y los involucrados. En el último caso conocido, el del diputado Miguel Angel Calisto, donde dos instituciones públicas como el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público han llegado a la concepción de que ha cometido delitos, ha habido molestia. Pero también respaldo de quienes han sido beneficiados por sus ayudas más allá de sus responsabilidades como congresista. Es el clientelismo que rinde sus frutos, reclutando huestes no sólo para las elecciones, también para sus períodos intermedios. Es el "me da lo mismo lo malo que haga con otros, total a mí me ha beneficiado".
De eso saben muy bien otros sectores partidarios, e incluso industriales. Entre éstos, el del del salmón y la minería, en el escaparate de Aysén en el último tiempo, que aprovechando la ausencia de políticas públicas redistributivas avanzan en las simpatías de moros y cristianos reemplazando al Estado.
Es lo que ocurre cuando se demuestra con hechos que contaminan áreas protegidas en el caso de las primeras, o las personas se enferman por metales pesados en el de las segundas. La respuesta siempre es: dan empleo. El Tren de Aragua también, es posible responder. Pero eso no elimina la ilegalidad (y en algunos casos inmoralidad) de sus prácticas.
Bien lo han dicho los que saben: actos reñidos con el interés público siempre habrá al interior de la sociedad y las instituciones. Lo importante es la respuesta que se da ante su conocimiento, que es la base para ir transformando el sistema legal, empresarial y político en uno donde evitar la corrupción sea uno de los ejes del sistema social.