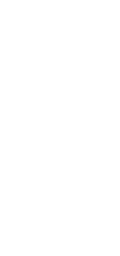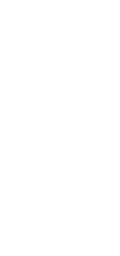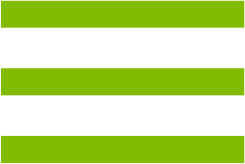

 Columnista, Colaborador
Columnista, Colaborador Hay una figura cada vez más ruidosa en el escenario político latinoamericano, este es el pseudo intelectual político. Generalmente, se presenta como un pensador, como un salvador ideológico, como el único que "se atrevió a decir lo que nadie decía". No es un académico, aunque actúe como si lo fuera. No es un lector, pero cita a autores como si los conociera. No es un pensador crítico, pero se proclama portador de verdades absolutas. Pero, lo más grave, es que cada vez tiene más micrófono, más pantalla, más likes y más poder.
Estos personajes se mueven con soltura en los márgenes de la política tradicional. Se alimentan de la frustración social y del descrédito de las instituciones y convierten la retórica incendiaria en programas de gobierno. Algunos, incluso, escriben libros que se venden como pan caliente, cargados de descalificaciones a la educación pública, a los movimientos sociales o a cualquier forma de pensamiento progresista, pero vacíos de rigor académico. No es raro encontrar en esos textos más obsesión por derribar "enemigos culturales" que argumentos sólidos. Ni hablar cuando ciertas ideas aparecen copiadas, con mínimas variaciones, de trabajos ajenos, una práctica que en cualquier universidad sería motivo de expulsión, pero en estos ámbitos se camufla entre gritos de "persecución ideológica".
Esos guiños editoriales no son casuales, son parte de la estrategia de parecer profundos para no tener que serlo. Invocan a autores liberales del siglo pasado sin captar su contexto. Hablan de "mentalidades parásitas" o de "batallas culturales" con tono de cruzada mesiánica. ¿El objetivo? Aparentar que lo suyo es una lucha intelectual, cuando en realidad es puro posicionamiento político disfrazado de superioridad moral.
La pseudo intelectualidad política se alimenta de redes sociales, de entrevistas complacientes, de una base de seguidores que no exige complejidad sino contundencia. Porque allí las ideas no se debaten, se bajan como dogma. El disenso se castiga, la crítica se ridiculiza y la duda se interpreta como debilidad.
Lo más preocupante no es su proliferación, sino su éxito. Ya no se trata sólo de influencers con ambiciones políticas, sino de presidentes en ejercicio, asesores gubernamentales o diputados con tiempo libre para grabar videos, escribir libros y agitar fantasmas ideológicos. La política se convierte en una extensión de su ego y su narcisismo, más que en un espacio para la construcción colectiva.
El problema de fondo no es que opinen ?opinar es un derecho?, sino que pretendan que su opinión adquiera estatus de verdad científica sin pasar por el filtro más mínimo del pensamiento serio. Su figura se levanta sobre el desprecio a lo académico, la burla al conocimiento y la glorificación del "sentido común" como si fuera garantía de verdad. El discurso suena radical y rupturista, pero en realidad es conservador y dogmático.
Por eso es urgente distinguir entre intelectuales y performers. Entre quienes piensan desde la complejidad y quienes sólo necesitan un buen eslogan para llamar la atención. La política no necesita más predicadores disfrazados de filósofos. Necesita ideas con sustento, reflexión con responsabilidad y, sobre todo, dirigentes que sepan la diferencia entre leer un libro y escribir uno sin plagiar.
La pseudo intelectualidad es peligrosa, porque se disfraza de pensamiento cuando apenas es una estrategia, una fachada, un producto. Y mientras más espacio le damos, más se vacía el debate público y más se aleja la posibilidad de una democracia basada en la razón y no en el griterío.
No se trata de pedir diplomas, ni de elitismos académicos, más bien se trata de exigir seriedad. Porque si seguimos confundiendo ruido con conocimiento, pronto vamos a descubrir que no sólo elegimos representantes que no piensan, sino que además nos inducen a no pensar.