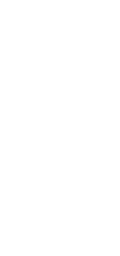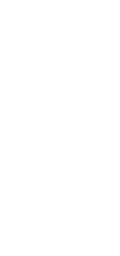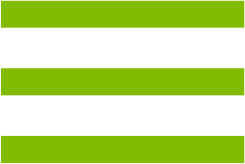

 Columnista, Colaborador
Columnista, ColaboradorHace unos días, mientras ordenaba un viejo ropero, me topé con un espejo de marco dorado que perteneció a mi abuela. Lo apoyé contra la pared y, casi sin querer, me quedé un largo rato mirándome. No era sólo mi reflejo lo que veía, sino también las huellas del tiempo, las cicatrices pequeñas y grandes que se acumulan sin pedir permiso. Y ahí, como en un murmullo, me vino a la mente aquella frase del cuento infantil: "Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de este reino?".
De niñas, muchas crecimos escuchando esa pregunta como un juego de vanidad, una competencia silenciosa contra el mundo. La belleza, entendida entonces como juventud, perfección y aprobación ajena, era un premio que parecía al alcance si nos esforzábamos lo suficiente, con una piel tersa, el cabello brillante, y la sonrisa impecable. Pero el espejo, ese testigo silencioso, siempre tiene su propia versión de la historia, y con los años se vuelve brutalmente honesto.
Los estereotipos, cánones, estándares, e ideas preconcebidas sobre cómo debe verse un individuo para ser considerado bello, ser aceptado y encajar en un determinado grupo o círculo social nos han perseguido siempre.
Desde que somos muy pequeños, y al margen de nuestra condición social o cultural, si hay algo de lo que tenemos claridad, es de cómo nos vemos y de cómo queremos vernos realmente. Como digna representante de la generación X fui testigo de cómo la televisión y las revistas fueron las grandes promotoras de los mandatos estéticos de aquellos años, claramente cada momento exige algo diferente.
Ahora vivimos en una época en que los espejos han sido reemplazados por las cámaras de los teléfonos, por los filtros que prometen borrar nuestras imperfecciones y devolvernos a esa versión idealizada de nosotras mismas. La dictadura de la imagen perfecta es más cruel que nunca, no sólo se exige juventud, sino que ahora también es necesario demostrar que somos exitosas, felices y, por supuesto, siempre listas para la foto. Y en esa carrera, muchas veces nos alejamos de nuestra imagen real, esa que nos cuenta la verdad y nos interpela en nuestra imperfecta humanidad.
El espejo de mi abuela no tiene filtros. Su vidrio, un poco empañado por los años, refleja lo que soy, una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha sufrido y que sigue aquí, firme, a pesar de todo. Y quizás ahí está la respuesta, lo que nunca entendimos de niñas, que la belleza no está en la perfección, sino en la historia que cada una lleva en la piel, en la mirada que sabe, en las manos que recuerdan, y sobre todo, en la actitud con la que nos plantamos en la vida.
Espejito, espejito, ya no me interesa ser la más bella del reino. Prefiero ser la más auténtica, la que no le teme a sus propias marcas, la que puede mirarse de frente sin bajar la mirada. Porque en este reino, que es mi vida, no hay competencia, sólo hay un camino de aprendizaje, de aceptación y de amor propio.
Hoy, cuando me paro frente a él, ya no le pregunto por mi belleza. Le pregunto por mi fortaleza, por mi capacidad de seguir adelante, pese a las derrotas, por las veces que me levanté cuando era más fácil quedarme en el suelo esperando a que la tierra me cubra. Le pregunto por las sonrisas que han dibujado marcas alrededor de mis ojos, y por las lágrimas que dejaron sus huellas en mi rostro. Y si descubro belleza la acepto con humildad y no como un arma para desafiar a los demás.
Mientras vuelvo a colgar el viejo espejo en la pared, pienso que quizás, solo quizás, sea hora de enseñarle a las nuevas generaciones a hacerle preguntas distintas a su reflejo. No quién es la más bella, sino quién es la más valiente, la más generosa, la más leal consigo misma. A no buscar perfección, a ser un poco más autocompasivos, y buscar a ese ser humano único y valioso que habita adentro nuestro. Tal vez ahí, en ese simple cambio, esté la semilla de un futuro menos cruel y más humano.