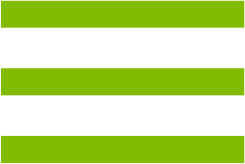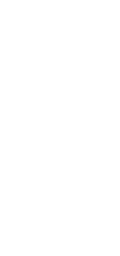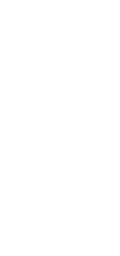Nobleza e hidalguía
 Columnista, Colaborador
Columnista, Colaborador "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor" (Capítulo primero: Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo don Quijote de la Mancha)
A comienzos del siglo XX, en un pequeño pueblo castellano, Argamasilla del Alba, donde se supone que Cervantes escribió El Quijote, el tiempo parecía haberse detenido entre pleitos de abogados y algazara de linaje. Los hombres acudían a los tribunales con papeles antiguos, genealogías llenas de polvo y testimonios de ancestros que alguna vez empuñaron la espada en defensa de reyes decolorados por el tiempo. Todos buscaban lo mismo: la ejecutoria de hidalguía, ese documento que los reconocía como nobles, con todas sus granjerías, incluida la liberación de algunos impuestos.
Los que no alcanzaban tal distinción seguían siendo "pecheros", palabra que suena dura y peyorativa en nuestros días, y que equivalía simplemente a una especie de plebeyo, sin prerrogativas. Eran hombres y mujeres que trabajaban la tierra, el comercio, la artesanía; pagaban tributos y miraban de reojo a los privilegiados, soñando acaso con que algún día la balanza de la justicia los colocara del otro lado de la historia.
El magnífico Azorín anotaba en la "Ruta del Quijote, Castilla" (diario "El Imparcial 1905") aquella obsesión de no pocas personas por el linaje en Argamasilla del Alba. Observaba con gracia cómo la gente valoraba la nobleza de títulos y blasones, y todo lo que estaban dispuestas a hacer por ser incluida en esa lista favorecida. En el libro, este registra el agotador recorrido por casi todos los lugares mencionados en texto de Cervantes, en un tono poético y algo melancólico, haciendo entregas regulares al diario antes referido. Una crónica en forma.
Bastante antes, similar reflexión hacía Washington Irving en sus "Cuentos de la Alhambra" (1832), al observar la cantidad de pleitos por las mismas causas y otras, esta vez en tierra andaluza, la que le tocó conocer como consecuencia de sus actividades diplomáticas.
Azorín, ve en Don Quijote la encarnación de ideales como la justicia, la bondad, la cortesía, el valor -cuando no arrojo-, la austeridad, la belleza y la búsqueda de la libertad. Bajo la imagen siempre presente de ese gigante amable, y entre líneas, nos hace saber que esa es la hidalguía, la nobleza verdadera. En cierta forma, vio aquella frecuentemente en el camino que le tocó seguir en la emocionante obra que escribió hace más de 100 años.
Aquella nobleza que no necesita pergaminos para ser reconocida. Porque ser un hidalgo, comprendemos, no es cuestión de papeles ni de jueces, sino de valores que han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Valores que no dependen de sangre azul, sino de la sangre que corre por las venas de quienes viven con honor, dignidad y justicia.
Así, en medio de la comarca de Castilla, cruzada por el río Guadiana, entre las callejuelas polvorientas de Argamasilla, la historia de la nobleza dejó de ser un pleito legal para convertirse en una lección atemporal: que la verdadera hidalguía se mide en actos, y que la grandeza de un hombre o de una mujer no está en lo que heredan, sino en lo que dejan al mundo.